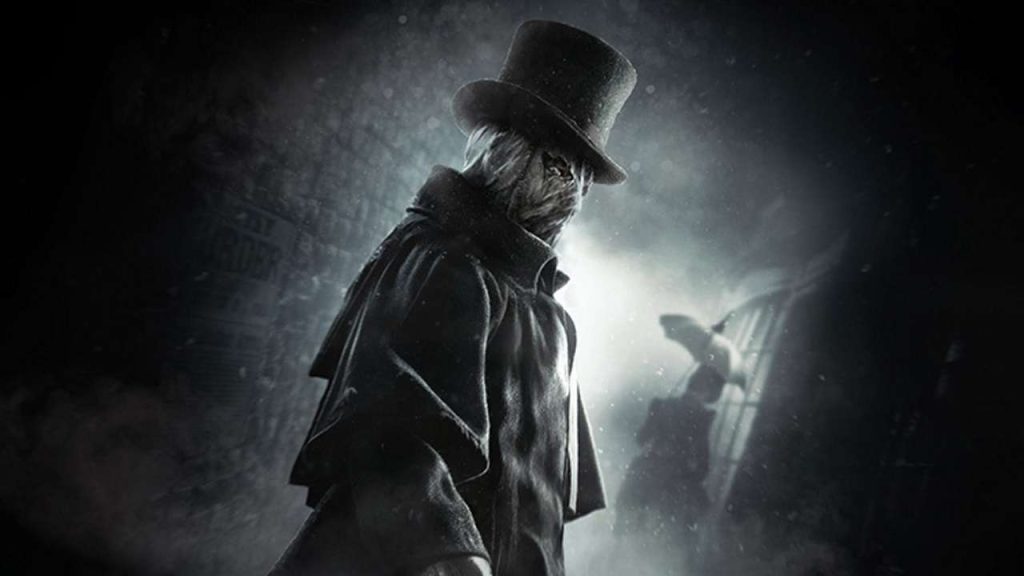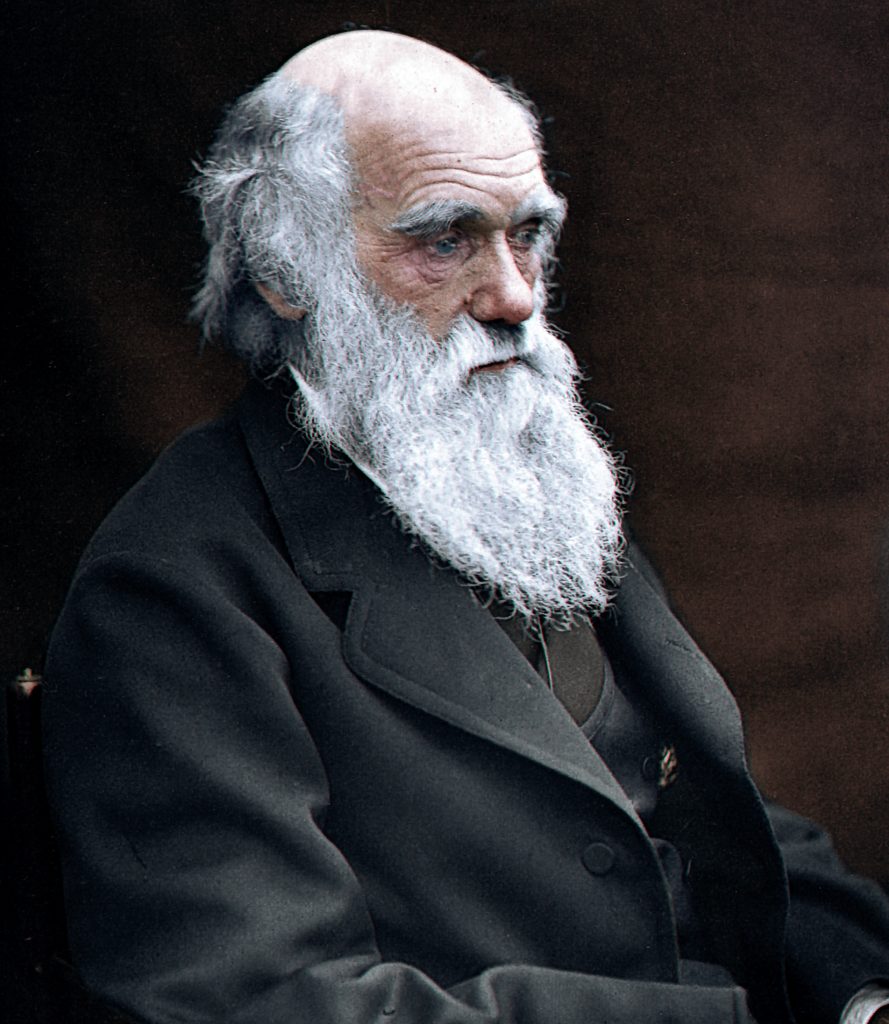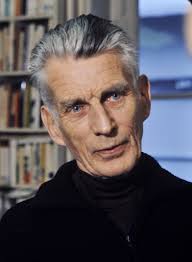Por: Luis Guillermo Giraldo Hurtado

Diarios, memorias, autobiografías, confesiones, recuerdos, no contribuyó a la respetabilidad de este género literario el cínico diario de Jack “El Destripador”. Este asesino, canónico e impune, mató y tasajeó a cinco prostitutas de Londres entre agosto y noviembre de 1888. Cien años después se conoció su posible diario, cuya autenticidad se discute, y que se atribuye al desvergonzado James Maybrick, comerciante aledaño al lugar donde se cometieron los crímenes. Escribe, el insolente, después de su primera víctima, “que la diversión apenas si comienza hoy”; se burla de la policía: yo les impongo las reglas, esos tontos se mueven en círculos; voy por las prostitutas para destriparlas y para eso compraré el mejor cuchillo. Y como las tasajeaba, se queja: “ayer no tuve tiempo de cortarle las orejas para la policía, gracias”. Escalofriante.
Este género literario, cuando es serio, atrae mucho no obstante estar acompañado de rechifla abstracta. Se lo descalifica. Que no son autobiografías sino autoficción autoindulgente. Que no son tanto memorias como sí amnesias. Que no son diarios sino narcisistas confidencias al papel. Que no son confesiones sino exorcismos del pecador, que se absuelve actuando como su propio confesor. A ellos, el peligro de convertir el género en el prototipo de la deshonestidad. O del solo aquello que la vanidad permita.
Jack «El Destripador». (Imagen: archivo particular-VBM).
Se desconfía, sobre todo, cuando quien incurre en ese género es un político. Jacques Amyot, obispo y preceptor de los hijos de Enrique II de Francia, siglo XVI, fino escritor que influyó en Shakespeare y Montaigne, cuando le insinuaron que él era un archivo de tanta historia y que debería escribir sus memorias, respondió: soy leal a mis soberanos y por eso no puedo publicar las cosas que han hecho. Churchill, tan frentero, después de jugar un papel preponderante en el triunfo contra Hitler, cuando le preguntaron a qué se dedicaría, contestó: a que me trate bien la historia; garantizado, porque ya la hice y ahora también voy a escribirla. Esa sinceridad ayuda a la credibilidad de este tipo de escritura. Anthony Bourdain, chef de cocina muy famoso de Nueva York, que escribió sus confesiones (muy distintas a las de San Agustín o a las de Rousseau), a su turno se confiesa con franqueza: no fui el mejor en mi ramo, pero sí el mejor para engañar a mis comensales; y fomenta la duda hacia su profesión y colegas, porque invita a desconfiar del chef que se lava las manos y lleva limpias las uñas.
Admiradores alaban a Montaigne aduciendo que sus ensayos son valiosos porque allí profundiza en su interior. Quedaron dudas y se burlaron de él. Montaigne -sonrió Rousseau- se pinta parecido, aunque siempre de perfil. Anatole France, al escribir su vida, aclara, de manera un tanto gris: jamás he mentido de forma tan verídica. Alguien aseguró que esa clase de escritores “posee la franqueza de su insinceridad”.
Sean cuales fueren sus motivaciones, por desnudar su alma (a medias, a veces) ante un desconocido gran público, merecen admiración ellos, los peregrinos de su memoria. Se trata, además, de un arte muy sutil. Ya, desde su íntima y vieja embarcación, emprendieron navegación en búsqueda de sus remotas nostalgias, tratando de recuperar esos suspirantes murmullos de sus vidas. Y ello ante el inminente itinerario hacia su muerte.
Los sinsabores del verdadero policía
El presidente Trump se encontraba en su Mar-a-Lago (playa y palmeras) cual detective advenedizo, y paseándose y meditando en su máxima obsesión: la inmigración. De pronto se detuvo ante una palmera, y cual producto de sus pesquisas, ceñudo, a ella le recitó –voz requisitoria- dos versos, tal vez del expresidente argentino Domingo F. Sarmiento: así que “Tú también eres, ¡oh palma!/en este suelo extranjera”.
En su obsesión, orden ejecutiva: procedan deportaciones según sus orígenes. Palma de coco, islas del Pacífico; datilera, norte de África; la real a Cuba o, mejor, a Guantánamo.
A propósito de emigración y palmeras, una novela de contenido poético, es “Época de emigración al norte”, de Tayeb Saleh. Un inmigrante reflexiona: “no soy una pluma a merced del viento, sino como esa palmera: alguien que tiene raíces, un origen, un fin”.
Ni sabe Trump que la emigración salvó de la extinción a la especie humana. Originarios del África somos, pero hubo un momento en el que, amenazados por los desafíos del medio, nos fuimos reduciendo a 20.000 en todo el planeta. Sequías, enfermedades, agotamiento de los alimentos, no se sabe, pero consta que hace unos 80.000 años, nuestros antepasados, sentenciados por la extinción, comenzaron a emigrar, lo que les permitió sobrevivir y multiplicarse.
Olvida el presidente Trump, consumado policía fronterizo, que esa política contra la inmigración generará sinsabores.
Donald Trump. (Imagen: archivo internacional-VBM).
El importante, ¡quién lo creyera!, es con la dopamina. Este neurotransmisor actúa sobre el cerebro (puede ser peligroso, por las adicciones) y es la base de nuestra creatividad, asunción de riesgos, emprendimiento, energía, toma de decisiones y entusiasmo. Y parece generarse mejor en los inmigrantes. Históricamente Estados Unidos vale porque ha sido un país neto de inmigrantes. Sin ellos, ¿sufrirá un déficit futuro de dopamina?
No es un chiste. Del libro “Dopamina”, de Daniel Liberman y Michael Long (ed. Planeta, páginas 306 y s.s.), tomo lo siguiente. El 42% de los Premios Nobel son estadounidenses y su gran mayoría inmigrantes. Canadá, 13%, Alemania, 11%, Reino Unido, 11%. La mayoría de las grandes empresas de la nueva economía, Google, Intel y otras han sido fundadas por inmigrantes. Igual el 52% de las empresas de tecnología de Silicon Valley. El 40% de las solicitudes de patentes internacionales desde USA, son de inmigrantes. Estos crean el 25% de las nuevas empresas. Y todo lo anterior, siendo los inmigrantes solo un 13% de la población del país. La población de USA envejece, no obstante la contribución de los latinos. Elon Musk, emigrante desde Suráfrica a los 21 años, y que pudo ser un deportado, y que es más rico que Trump, y que es su gran asesor, y que es el gran ego que refuerza el de Trump, le podría regalar un valioso y significativo libro: “Personas Excepcionales: cómo la migración ha transformado el mundo y definirá nuestro futuro”, de Ian Goldin, Geoffrey Cameron y Meera Balarajan. Porque Trump y su política migratoria significan el sinsabor del principio de la decadencia de los Estados Unidos. Aislarse es disminuirse. Y el muro, su más grave significante. Con Ramos Sucre, será: “divisé, al pasar la frontera, la lumbre del asilo, y corrí a agazaparme a los pies de mi dios”.
( “Los sinsabores del verdadero policía”, título de la novela de Roberto Bolaño).
Los Kennedy, paternidad y destino
Bienaventurado quien, a diferencia de Edipo y del hijo de Pedro Páramo, no tiene que indagar entre las brumas de su vida por su padre, sino que lo lleva como faro de orientación y aliento en su jornada. A diferencia de aquellos dos, no con rencor sino con gratitud que sana e ilumina. Y en el alma una impronta sagrada.
Cierto que en muchos otros casos será justo predicar maternidad y destino, pero en el caso de los Kennedy y su saga, tan significativa, existe paternidad y destino.
(Imagen: BBC Newa-VBM).
Fueron tres hijos, los de vocación, esfuerzo y tragedia. Joseph, el mayor, todo apuntaba a que sería presidente. Segunda guerra mundial, al concluir su curso, junto con otros compañeros, su padre Joseph, como embajador en Inglaterra, con lágrimas le colocó en la solapa las dos alas de piloto naval. Tiempo después se convertirían en las alas de la muerte. Ese hijo, con más de veinticinco salidas en contra de Alemania, podía pedir el retiro. No lo hizo y tampoco aceptó ser agregado naval. Se ofreció voluntario en peligrosa misión y no volvió a saberse nada de él. John tomó la bandera, también héroe en el combate naval, de holgazán se convirtió en mártir de sus enfermedades y de la disciplina; y fue presidente y asesinado. Robert, el más sensible y comprometido con las causas sociales, apuntaba bien a la presidencia; y fue asesinado.
No es común que una familia dé tres hijos con madera de presidentes. Y de los Estados Unidos. Eso lo construyó el padre, uno de los hombres más ricos de su época, que fue señalado de prácticas que rayaban en lo ilegal. Sigo el consejo de Santo Tomás y trató de analizar su tema atendiendo lo mejor del mismo.
Les inculcó el sueño de vencer, siempre: el segundo puesto es una derrota. Esfuerzo que pasa a autoestima y justifica la devoción a una causa. Fuerza de amor, imagen de un destino, emblema de la responsabilidad ante su país. El sentido de misión, entender la vida como una obligación pública, con la mejor educación como instrumento. Seguimiento a distancia y con el don del consejo. Exigente, y mucho, pero por lo que dijeron de él sus hijos, por las praderas de su recuerdo agradecido pasó su figura. Su mayor desasosiego sería fallarle a su padre.
En la historia dos casos parecidos. Solo parecidos. Alejandro Magno. Su padre, Filipo, le legó la organización militar y política, y le puso como preceptor nada menos que a Aristóteles. Mal terminaron. Y William Pitt, “el viejo”, primer ministro inglés, que a los nueve años ponía a su hijo sobre una mesa a pronunciar discursos políticos; y que fue Pitt “el joven”, primer ministro a los 24 años.
Trágicos fueron los Kennedy, porque la gran belleza épica lo exige. Y es ejemplar, porque nos indica que, no obstante las injusticias del destino, hay que luchar. Fueron, con su idealismo y por sobre ciertas críticas, una fuerza moral en lo político. La fatalidad los persiguió, pero a sabiendas no claudicaron; y eso ante la figura de su padre.
Los Siete arrepentimentos
Uno. Factor de la creación. En medio de consideraciones sublimes, ciertos textos de interpretación de los maestros judíos -que algunos estiman mitos pero que yo los juzgo teología poética- consignan el arrepentimiento como
factor decisivo en la creación del hombre. La Ley se presentó llorosa ante Dios, y con lágrimas le pidió que no creara a los hombres. Zóhar I, 4b-5a: “Él pecará y me violará, transgredirá mis mandamientos. ¿Qué será de mí, que soy Tu ley y Tu sabiduría?”. A lo cual el Bendito respondió: no te preocupes, pues he creado el arrepentimiento, que te exaltará, reparará el daño y restablecerá el equilibrio.
Dos. La tacañería lo previene. Aulio Gelio, en “Noches áticas” (I, 3-6), refiere como el gran orador ateniense Demóstenes, viajó a Corinto para pasar una noche con Laide, muy famosa y muy bella cortesana. Preguntó el precio y al saberlo dio media vuelta y exclamó: no voy a comprar diez mil dracmas de arrepentimiento. Otros aseguran que exclamó: yo no pago tan caro un arrepentimiento. Se adelantó al poeta William Cowper quien sentenció: el placer del sexo pone, fatalmente, el huevo del arrepentimiento. (Aclaro: hoy no funciona ese huevo).
(Imagen: archivo particular-VBM).
Tres. Arrepentido y premiado. De David, rey a quien se le atribuye la organización política del pueblo judío (1 Samuel, 11, 2-5), se cuenta que paseándose en su terraza vio a Betsabé, mujer de singular belleza, casada con el soldado Urías. La invitó, la embarazó y para solucionar el asunto envió a Urías a la vanguardia de la batalla para que muriera; y así ocurrió. Confrontado por el profeta Natán, escribió el Salmo 51, al parecer el de la expiación. “Contra ti he pecado… lávame más y más de mi maldad”. Todos le creyeron allá y le creen hoy, menos yo, porque luego desposó a Betsabé, premio a su “remordimiento”, renovados gozos en sus noches; después y en esas, ella le dio como hijo al famoso sabio Salomón.
Cuatro. Arrepentimientos electorales. Son muy singulares y afectan a quienes votaron por un determinado presidente que resulta un fiasco. Un enemigo de sus promesas. Son injustos, porque -gran paradoja- el victimario, que es quien debería arrepentirse, sigue tan campante disfrutando del poder -ese gran placer-, mientras las víctimas arrepentidas -sus votantes- padecen cuatro años.
Otros tres. Si Dios se arrepintió dos veces, una, de haber creado al hombre (Génesis 6:6-7) y otra, de haber elevado a Saúl como rey (1 Samuel, 15:35), ¿por qué no podría un presidente arrepentirse en la mitad de su mandato? Este, el séptimo, el deseado. Ganaría, porque el arrepentimiento hace más noble la conciencia, corrige el futuro, es camino al perdón, remedio de la culpa, renovado bautismo y preparación para la virtud de la ecuanimidad. Y para la víctima, reparación desde el corazón. Hasta olvidaríamos sus tiempos de mal gobierno. Optaría por el certero título del libro “Arrepentimiento y nuevo nacimiento”, de Max Scheler. Pienso en una reconciliación de él con él mismo y con sus compatriotas. Lo necesitamos. Quizás con ello modificaría el pasado y recordaría que el arrepentimiento es tan cósmico que hasta garantizó la creación de esta humanidad.
Vuelve y juega
Hasta 1543 la humanidad creyó estar ubicada en el mismo centro material y espiritual del universo. En esa fecha comenzó lo que Freud llamó el “destronamiento narcisista” de los tres pilares de esa creencia. Los cuales, sin embargo, hoy, a su manera, vuelven y juegan.
Uno. Hasta ese año, desoyendo lo que aseguraron Aristarco de Samos (siglo III a. C) y otros, actuó la convicción que la humanidad estaba en el centro del universo, y que el sol giraba alrededor de la tierra. Copérnico, modesto monje polaco, pero genio, demostró lo contrario, para regocijo de los críticos de la religión. Pues bien, ahora la ciencia ha establecido que nuestro universo está en expansión y crea nuevo espacio; y que su centro está en todas partes, como ocurre en el exterior de un balón. Vuelve y juega -semejante- a nuestra posición en la medieval religión; y nosotros allí, iguales, en el mismo sitial de las más radiantes y soberanas galaxias.
Dos. El 24 de noviembre de 1859 publicó Darwin “El Origen de las especies”. El hombre no fue creado así (con frac o bermudas o gafas de piloto), sino que desciende de un simio. Dios creador no hace falta. Los genes de los seres vivos (aunque en esa fecha no se conocían estos minúsculos), por accidente cambian, cambia su biología; y los más aptos se imponen porque así lo determina después la omnipotente y cacareada selección natural. Es la evolución. Hoy rectifican a Darwin dos hechos: uno, la evolución cultural, manejada por el hombre, y que puede hacer que los menos aptos sobrevivan (ej. los antibióticos, vacunas, antivirales); y dos, la manipulación genética, o sea la inteligencia del hombre manejando los genes (editar el ADN), excluyendo la selección natural, que “ya no tiene materia prima sobre la que actuar”. Vuelve y juega este humano, descendiente de simios, así sobrepasándose y sobrepasando a Darwin.
Charles Darwin. (Imagen: archivo particular-VBM).
Tres. En 1917 Freud publicó “Introducción al psicoanálisis”, con el concepto del inconsciente, que “nos gobierna con sus deseos e instintos que no conocemos”; con el sexo, primero y fundamental, casi que nos rebajó a la manera de funcionar de los animales. Según la Unesco, hoy el sexo ha pasado a un segundo plano y nos está interesando más la comida, que manejamos con más libertad, sin pecado y de acuerdo con nuestro presupuesto. Además, se sabe que en el futuro se podrán borrar recuerdos del inconsciente, cuya base cerebral es física. Daniel Kahneman, premio Nobel, se refiere a los “sesgos” -como los instintos- que podemos detectar en nuestra conducta para manejar nuestro inconsciente. Vuelve y juega, contra Freud recuperamos nuestra libertad.
No se trata ahora de considerarnos “la última cocacola” del universo, pero sí de reconocernos como seres con espiritualidad creciente. Recordemos lo que llamo los inmateriales. Ejemplos: deber, esfuerzo, trabajo, virtud, enseñanza, amor, solidaridad, bondad, belleza, caridad, música, imaginación, responsabilidad, amistad, compasión, generosidad. Pulsaremos estas bellas notas y alguien desde el más allá nos sonreirá. Inmateriales demuestran que nosotros somos algo en elevación. Y como en la canción de Rosana: “solo sé que dormí en el nido donde duerme el universo”. ¿Entonces, en qué lugar despertaremos, más allá, después de la muerte?
Samuel Beckett. Fracaso favorito Annie Duke
Como la muerte, inevitables las dos en el transcurso de toda vida. Por eso, importante aprender a manejarlas porque presentan ambas una cara positiva y otra negativa. En la victoria, aprender de la “hybris”, espíritu vengador que, según los griegos antiguos, castiga al vencedor con su futura ruina cuando su orgullo lo sitúa más allá de sus humanas posibilidades. Recordar a Esquilo: “la moralización de los procesos de la naturaleza: el año madura, luego se marchita; la vid y el vino alcanzan su plenitud y luego son destruidos; el hombre llega también a su máximo desarrollo, se debilita y muere. Por eso debe ser humilde y no excederse”.
Samuel Beckett. (Imagen: archivo particular-VBM).
La derrota tiene su defensa desde el punto de vista sicológico. La mejor pedagogía. Una preparación para cambiar el futuro, para que se sepa continuar, porque, en cada fracaso, quien lo ha sufrido es quien decide si su derrota es el final definitivo o solo un simple intermedio en el drama de la vida. No abandonar y como en la ruleta, vuelve y juega. El triunfador eleva su ego y su vanidad, al paso que el derrotado lo rebaja; la derrota nos induce a creer que ella conlleva una injusticia y a repararla. Al derrotado lo imaginamos sincero, porque, como escribió La Fontaine, la derrota invoca “algo de inocencia”. El triunfo es inhibidor de reflexiones, mientras la derrota lo es generadora de estas. Algo muy distinto funciona en el alma del uno y del otro: la victoria deja el alma intacta en su tranquilidad, mientras que la derrota es una herida en el corazón que exige un esfuerzo de autocuración. La victoria ratifica en lo mismo a su usufructuario, mientras que el revés impone cambios; en el futuro el victorioso será previsible mientras que el derrotado no.
La frase de Samuel Beckett: “Empieza otra vez, fracasa otra vez. Fracasa mejor”. Algún gracioso-pero con seriedad y con base en esta máxima-, acuñó la muy válidas expresión “el fracaso favorito”. Es decir, el que mejor nos alecciona. En ese sentido, Annie Duke, estadounidense que en 2004 ganó el brazalete de la WOSP, “ Serie Mundial de Póquer”, y que venció a 234 participantes y se coronó como la campeona mundial de ese juego, nos enseña. Alguien dirá que fue porque la mujer engaña mejor que el hombre, pero yo pienso que es porque la mujer conoce mejor la sicología del varón, asunto muy importante en ese “deporte”. Será como lo dijo alguien: ese perro es muy mal jugador de póquer; preguntado por qué, respondió: porque menea de lado a lado la cola cuando le llega un buen juego, y mete el rabo entre las patas cuando las cartas son muy pobres. La reflexión de Duke es seria. En su libro “Decide y apuesta”, recomienda hablar, no de fracasos sino de resultados. Y analizarlos muy bien, por sus escondidas enseñanzas. Así, perder jugando bien pero a causa de la mala suerte, nos puede llevar a desechar lo correcto en el futuro; y al contrario, ganar con errores por causa de la buena suerte, nos puede llevar a insistir en ellos con tristes resultados.
La derrota puede ser un viaje al silencio y a la humildad, como invitación a perfeccionarnos, a conocernos a nosotros mismos, para aceptar nuestros errores. Colocados en la necesaria espera para la reconstrucción de lo perdido, nos incitará a cultivar el arte de la paciencia. Joseph Campbell, el gran mitólogo, lo expresó con sencillez: “Hay que saber caer, algo que también podemos aprender”. La derrota tiene pasajes poéticos mientras la victoria es pedregosa y prosa; aquella invoca un dejo de romanticismo, mientras esta última es complaciente y narcisista. Iván Morris, autor de un digno y raro libro, “La Nobleza del Fracaso”, sobre la cultura japonesa, eleva así a uno de sus biografiados: “El príncipe Yamato Takeru, arquetipo del eterno héroe japonés, solitario y patético…, derrotado…(vivió) en el siglo de las inscripciones enigmáticas”. La derrota puede ser una enigmática inscripción que debemos descifrar.
Marguerite Yourcenar sentenció: “hay un momento en que la vida de todo hombre será una derrota aceptada”. Me imagino que ese momento podría ser el de la muerte, pero solo para un ateo u otro agnóstico. Stalin, gran ateo, le dijo a Roosevelt: al final, la gran triunfadora es la muerte. Pero, para aquellos que creemos que sí hay una promesa más allá de esta vida, toda vida humana será también después. Seguirá siendo para alcanzar, por nuestras propias acciones el cumplimiento de una señal posterior; señal pequeña pero exigida desde el universo.
 Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo