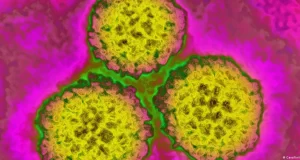El Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón en noviembre de 2016 representa un hito histórico para Colombia, y es válido señalar que la justicia transicional sigue siendo un concepto poco comprendido y valorado en el país. En efecto, la especial Justicia para la Paz (JEP) ha generado críticas, en particular por las sentencias dictadas en los macrocasos 001 (sobre integrantes de las FARC) y 003 (falsos positivos). Desde el inicio del proceso, la negociación del acuerdo fue politizada, con algunos grupos negando la existencia del conflicto y difundiendo información falsa, una estrategia que ha impedido valorar el alcance y la importancia del acuerdo. Actualmente, estas posturas buscan desacreditar las sentencias de la JEP, a pesar de que fueron emitidas conforme a lo pactado y respaldadas en su momento por la Corte Penal Internacional.
Cabe destacar que no es legítimo descalificar el Acuerdo de Paz bajo el argumento de que gobiernos de turno, como el del expresidente Iván Duque, no han desarrollado completamente lo pactado. Es responsabilidad del Estado garantizar la aplicación de las disposiciones, incluyendo la definición de las zonas donde los sentenciados cumplirán sus condenas y la efectividad de la presencia estatal en los territorios que dejaron las FARC. La falta de voluntad política para implementar el acuerdo refleja un desconocimiento grave de que éste constituye una política de Estado. Mientras sigamos permitiendo que el populismo y los intereses partidistas prevalezcan sobre el bien común y los intereses nacionales, todos los colombianos perderemos.
Además, esta persistente polarización y desconocimiento de la historia agravan la situación. En Colombia no se enseña adecuadamente la historia, la geografía ni la realidad política del país, por lo que muchos jóvenes desconocen las raíces profundas del conflicto y los desafíos que ha enfrentado la nación. Esto, a largo plazo, pone en riesgo la soberanía y el futuro de Colombia.
(Imagen: archivo internacional-VBM).
La justicia transicional, además de impartir justicia, tiene un enfoque reparador y busca evitar la repetición de violencia, reconociendo que la justicia tradicional de encarcelamiento no ha logrado la resocialización efectiva ni ha detenido la criminalidad en las prisiones colombianas.
A continuación, se presenta una explicación reformulada y ampliada sobre el concepto y alcance de la justicia transicional, adaptada al contexto colombiano:
La justicia transicional es un conjunto de estrategias y mecanismos que una sociedad implementa para enfrentar las graves violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante períodos de conflicto o represión. Su objetivo central es restaurar el Estado de derecho, favorecer la reconciliación social y consolidar una paz duradera.
Los pilares fundamentales de la justicia transicional son:
- Verdad: Buscar la claridad sobre los hechos ocurridos, las causas y los responsables, proporcionando un relato transparente y verificable de las violaciones cometidas.
- Justicia: Establecer mecanismos judiciales tanto nacionales como internacionales para juzgar y sancionar a quienes cometieron estos crímenes, combatiendo la impunidad.
- Reparación: Ofrecer a las víctimas compensaciones y medidas integrales que reconozcan el daño sufrido, incluyendo restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.
- No repetición: Implementar reformas institucionales, legales y culturales que garanticen que estos hechos no se repitan en el futuro, fortaleciendo la democracia.
Además, la justicia transicional se rige por principios esenciales adaptados a cada contexto social y cultural:
- Centrada en las víctimas: Reconoce y coloca a las víctimas en el centro del proceso, respetando su dignidad y derechos, y atendiendo a sus necesidades y prioridades.
- Contextualizada: Se adapta a la realidad histórica y sociocultural específica de cada país.
- Inclusiva: Integra a todas las partes interesadas, sin distinción política, social o étnica.
- Sensible al género: Aborda las violaciones de derechos humanos desde una perspectiva de género, promoviendo la participación activa de las mujeres.
Los mecanismos más comunes incluyen:
- Procesos de enjuiciamiento: Juicios nacionales o internacionales que sancionan a los responsables.
- Comisiones de la verdad: Instituciones encargadas de investigar, registrar y documentar las violaciones de derechos humanos.
- Programas de reparación: Iniciativas para compensar material y moralmente a las víctimas.
- Reformas institucionales: Cambios en el marco legal y político para evitar futuros abusos y consolidar un sistema democrático sólido.
En el caso colombiano, es crucial entender que el Acuerdo de Paz es uno de los más completos y jurídicamente blindados internacionalmente. Incluyó la participación de casi todos los sectores de la sociedad y, tras la derrota inicial en el plebiscito, el gobierno de entonces convocó a los líderes de la oposición para dialogar y ajustar el acuerdo con base en sus propuestas, demostrando voluntad política por la construcción colectiva de la paz.
La polarización política que ha marcado la historia reciente de Colombia, con discursos incendiarios y populistas, ha debilitado la cohesión social e incluso contribuido a la violencia. Por ello, despolitizar la justicia transicional y comprender la historia y la esencia del acuerdo es fundamental para respaldar las sentencias de la JEP y avanzar hacia una paz sostenible que fortalezca la democracia y el Estado de derecho en Colombia. El país debe estar por encima de los partidos y las ideologías.
————————————————————————————————————-
Clara Inés Chaves Romero: Ex diplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional en medios como Eje 21, Diario El Nuevo Liberal, Magazín Ver Bien, Realidades y Perspectivas, Revista Ola Política. Escritora de los libros: Justicia Transicional, Del laberinto a la esperanza, Un camino al África, una puerta al mundo.
 Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo